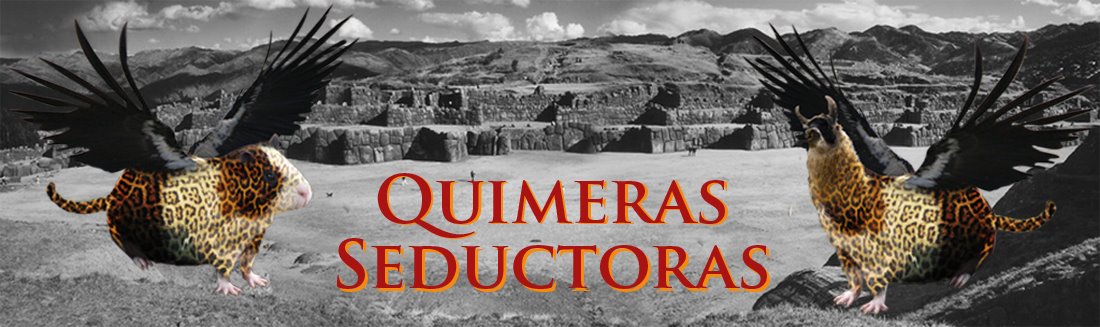Me permito un post autocomplaciente. Acaba de salir de la imprenta el libro que he venido haciendo hace un buen tiempo sobre Antamina y sus relaciones con las comunidades vecinas y el distrito de San Marcos (Huari, Ancash). Está basado en lo que fue mi tesis de licenciatura sobre la que se han hecho bastantes cambios y añadidos.
Aquí introduzco el pequeño y generoso texto de la contratapa de Anthony Bebbington y el prefacio de Alejandro Diez.
DINÁMICA SOCIAL Y MINERÍA. FAMILIAS PASTORAS DE PUNA Y LA PRESENCIA DEL PROYECTO ANTAMINA (1997-2002)Guillermo Salas Carreño
IEP, 2008.
409 págs.
En la creciente literatura sobre la minería en el Perú, son pocos los estudios que se escriben "desde dentro", y aun menos aquellos que logran hacerlo combinando una mirada etnográfica con reflexiones teóricas desafiantes. Este es uno de los importantes aportes del libro de Guillermo Salas quien estudia las interrelaciones entre la empresa minera Antamina y las poblaciones altoandinas en Ancash. Combinando un análisis de las formas de reciprocidad y reproducción social de esta población con una documentación de las dinámicas internas de Antamina (las cuales, como ex empleado, el autor vivió en carne propia), el libro explica los muchos desencuentros y algunos encuentros entre las poblaciones y la empresa. Pone bajo la lupa el discurso de "modernidad" movilizado por Antamina y otras mineras. Este es un texto de lectura obligada, tanto para los académicos como aquellas empresas que buscan insertarse en los territorios andinos de una manera menos conflictiva.
Anthony Bebbington
Universidad de Manchester y CEPES
PREÁMBULO:
Acerca de la Economía de las Comunidades de Pastores, la Política Local y el Impacto de la Presencia MineraHacia finales de los años noventa, en las alturas del distrito de San Marcos, en Ancash, la llegada de una empresa minera altera la vida cotidiana. Ni el municipio, ni las comunidades campesinas, ni la población en general estaban acostumbrados a tal presencia. Ciertamente, antes habían existido minas en la zona, ninguna con las características de la recién llegada. La llamada “nueva minería” altera las condiciones de producción y reproducción social de una manera inédita: menos de lo que la gente esperaba (no da tanto empleo), más de lo que se esperaba (trasladaría familias, modificaría el ambiente como ninguna otra antes). Sabemos en realidad poco de los impactos sociales, económicos, ambientales, políticos y otros de esta nueva minería que poco a poco se inserta en los ámbitos rurales peruanos.
El trabajo de Guillermo Salas contribuye a aumentar nuestro conocimiento sobre los efectos y los impactos, sobre lo que cambia y lo que permanece, en el contacto sostenido entre una empresa transnacional y una pequeña localidad en la sierra de Ancash. Este texto versa sobre las transformaciones acaecidas en una pequeña colectividad rural que debe convivir con una gran empresa minera. Tres de ellos retienen nuestra atención: las dinámicas de la economía campesino-pastora de las alturas de San Marcos; la adaptación de los sistemas políticos locales a los nuevos agentes de poder en el distrito; y, las vicisitudes y los cambios operados por la presencia de la operación minera.
Un primer aporte significativo del texto que presentamos es su análisis sobre las economías de las familias campesinas pastoras y su articulación con los pobladores del pueblo. Salas describe el espacio y las características de la zona, desde un enfoque de cuencas y la caracterización del espacio según zonas de producción, según la definición acuñada por Enrique Mayer. Luego, analiza las dinámicas de las familias de pastores para ocuparse enseguida de la problemática y la tensión entre la propiedad familiar y la comunal.
Una novedad y uno de los principales aportes del trabajo es su exhaustiva descripción y análisis de la dinámica de las familias pastoras y sus relaciones con otros pobladores del valle, tanto familiares y parientes, cercanos y lejanos, como otras familias no emparentadas. El texto describe con lujo de detalles y muy buen trabajo casuístico la estructura de las familias y los diferentes tipos de acuerdos que hay detrás del cuidado de un rebaño de ganado, de tal manera que su composición termina siendo expresión de toda una red de interacción entre familias. Utilizando las ideas de Chayanov, y a partir de los casos de los que dispone, se ensaya un modelo de evolución de la familia a través del tiempo, destacando las diferentes necesidades y conformación de las familias conforme crecen, en el marco de la migración endémica y las relaciones entre las zonas de puna, de valle y los pueblos. La utilización de la teoría de la “diferenciación demográfica” de Chayanov, aplicada a la evolución de las familias se revela acertada y sumamente útil para la comprensión de las dinámicas familiares en las punas.
Tras la dinámica familiar, el libro aborda el análisis de los sistemas de propiedad y tenencia, así como las modalidades de acceso a las tierras de pastos de altura, antes y después de la Reforma Agraria, de acuerdo a las categorías de pastores, fundos y habitantes del pueblo, campesinos y pastores no comuneros y comuneros de las principales comunidades de la zona. La propiedad no resulta en la zona –de hecho tampoco en otras partes- desligada de las categorías sociales y de la historia de interrelación de sus ocupantes. Toda esta sección constituye una verdadera etnografía en antropología económica de una sociedad de pastores de ovejas de la sierra central. Esfuerzo notable tanto más cuanto la mayor parte de los trabajos sobre sociedades ganaderas andinas que conocemos se refieren a criadores de camélidos, vacunos e incluso de caprinos; junto con los trabajos de Pinedo y de Fulcrand, el de Salas se suma a los raros estudios de comunidades de “ovejeros”.
El segundo tema que me interesa destacar es el análisis de la cultura política y sus agentes en el distrito de San Marcos. Para ello, el trabajo se centra por un lado en la estructura de las familias de notables locales y su historia de disputas en el ámbito local, que se han expresado episódicamente a lo largo del tiempo en los conflictos alrededor del control del municipio local. Con ello, el capítulo sobre el poder constituye un verdadero mapeo de actores institucionales y familiares en el distrito de San Marcos. El autor se ocupa con buen tino tanto de la política general del distrito como y particularmente de las relaciones que establecen los comuneros y pastores de las alturas con las autoridades, en una relación que combina desconfianza y clientelismo y que articula una sórdida lucha entre facciones, que lejos de desaparecer con el arribo de la empresa minera, persiste y se cataliza en los pequeños conflicto y tomas de posición alrededor de dicha presencia.
Ambos temas habrían sido suficientes ara justificar la publicación del trabajo de Salas. Sin embargo, estoy seguro que la sesión consagrada a describir y analizar los cambios experimentados por la sociedad antes descrita a raíz de la presencia de Minera Antamina será de mayor interés para muchos lectores. Esta sección aborda el análisis del proceso de inserción de la en la región y en el distrito, y las consecuencias de sus acciones iniciales: el proceso de compra venta de tierras, la reubicación y sus efectos y las apuestas de la empresa hacia la búsqueda de estrategias de desarrollo sostenible que minimicen los conflictos y construyan relaciones de vecindad apropiadas.
La compañía minera Antamina se presenta en la zona con un discurso que preconiza una nueva forma de hacer minería, diferente a la practicada anteriormente, fundada en el establecimiento de buenas relaciones con las poblaciones locales, en el marco de una política de responsabilidad social. El análisis del libro que presentamos explora precisamente los logros y los límites de esta política empresarial.
Un tema central en el proceso de inserción, bien destacado por el autor es el proceso de transferencia de tierras que conlleva toda operación minera. Aunque existen algunos trabajos sobre el particular, ilustrando los casos de Camisea, Yanacocha y también Antamina, nuestro conocimiento sobre el tema es aún deficitario y necesita de trabajos y análisis como los presentados en este libro que cubran desde las primeras tratativas hasta el destino del dinero de la venta, las dificultades que plantea la venta de tierras de diversas categorías desde las propiedades comunales (con variación de una a otra comunidad) hasta las tierras y fundos indivisos de propiedad familiar; para no mencionar las diversas posibilidades de uno y los diversos agentes involucrados, que incluyen propietarios, posesionarios y usufructuarios eventuales, todos ellos con diversos niveles de derecho sobra los terrenos requeridos..
Además, el caso de Antamina proporciona un ejemplo excepcional sobre la problemática de desplazamiento y reubicación de ex posesionarios campesinos. El proceso se inscribe en la descoordinación de la propia empresa que genera una reubicación forzada y un programa de reubicación de emergencia que supone una compensación monetaria. El libro refiere tanto el proceso como el destino de las familias tras el reasentamiento, destacando la conservación de un capital –por estar en el banco-, la disipación de otra parte del mismo, por gastos no productivos o la participación de parientes pero sobre todo la adquisición de tierras agrícolas así como el cambio de la actividad principal de las familias que de ganaderos devienen agricultores.
Finalmente, el libro culmina con un capítulo más reflexivo sobre la población rural de puna y sus posibilidades de desarrollo sustentable en el contexto de desarrollo de la actividad minera, cuyos argumentos dejo para la lectura del libro.
Alejandro Diez
PUCP
Aquí el índice: Agradecimientos
Introducción
PRIMERA PARTE
I El distrito de San Marcos y el caserío de Yanacancha
1 El callejón de Conchucos y la provincia de Huari
2 El distrito de San Marcos y su entorno
3 San Marcos y la microcuenca del río Carash
4 Yanacancha en setiembre de 1998
II Las familias y la puna: acceso a recursos y dinámica social
1 La organización de la producción en la puna
2 Tipología de familias nucleares relacionadas con la puna
3 Las relaciones entre los diferentes tipos de familias
4 Reciprocidad de contraprestación no explícita y el ciclo de vida familiar
5 Familias articuladas por reciprocidad de contraprestación explícita.
6 Distintas familias, distintas estrategias, distintos usos
7 Migración y movilidad: Las familias fuera de la cuenca.
III Propietarios, comuneros y pastores: La relación con la tierra
1 La propiedad formal de la tierra antes y después de la Reforma Agraria
2 La constitución de los derechos sobre los pastos de puna.
3 La dinámica social en los fundos afectados por la Reforma Agraria
4 La relación legal con los pastos de puna
IV Las articulaciones políticas.
1 El escenario político distrital en las últimas décadas
2 Las principales organizaciones y actores políticos.
3 La política en el espacio rural
4 Las articulaciones políticas de las familias pastoras de Yanacancha
5 Clientelismo, desconfianza e irracionalidad
SEGUNDA PARTE
V Minería y modernidad: San Marcos y la presencia inicial del proyecto Antamina
1 Algunos hitos de la mediana y gran minería peruana en el s. XX.
2 Narrativas de modernidad y visiones de la minería en el Perú del s. XX.
3 San Marcos y la minería
4 El proyecto minero Antamina y su relación inicial con la comunidad de San Marcos.
VI El proceso de compraventa de tierras.
1 Una mirada a la legislación.
2 La compraventa de tierras en el caso del proyecto Antamina.
VII El proceso de reubicación
1 La normativa en torno a procesos de reubicación
2 ¿Cómo se llevó a cabo la reubicación?
3 ¿Qué pasó después del PARU?
VIII Las familias de Yanacancha ocho meses después del PARU
1 Las nuevas ubicaciones.
2 Percepciones, inversiones y pérdidas de los fondos entregados por Antamina
3 La reconfiguración de las actividades económicas.
4 Cambios y rearticulación de la ganadería después del PARU.
5 ¿Cambios de configuración o de estructura?
6 Tres ejemplos concretos
7 Otras consecuencias de la compensación monetaria
IX La actuación social de Antamina entre el 2000 y 2002. Desarrollo sostenible, recursos naturales y Estado
1 Los compromisos de desarrollo de Antamina
2 La misión del MIGA y los programas de desarrollo.
3 Desarrollo y derechos sobre recursos naturales.
4 El estado, los recursos naturales y el desarrollo sostenible.
Conclusiones
Bibliografía
 Chumbivilcas es la provincia de más difícil acceso desde el Cusco. En cierta medida está mejor articulada con Arequipa que con el Cusco. Santo Tomás, la capital, es mucho mas pequena que la ciudad de Sicuani (la segunda ciudad del Cusco) y no se encuentra ni remotamente ubicada en un lugar neurálgico de las vias de comunicación regionales como es el caso de Sicuani (que está en la via de articulación principal de Cusco con Puno y Arequipa). Ninguna de sus carreteras está asfaltada. Estas diferencias sugieren que no tiene el poder de hacer sentir su protesta en la ciudad del Cusco o en otra ciudad de una manera similar a Sicuani. El bloqueo de carreteras es en la práctica una de las formas más fáciles y prácticas de hacer sentir una protesta. El problema es que después de esa medida no parece haber otra forma efectiva para que los reclamos sean escuchados. El que el viceministro del interior se encuentre alli me parece es consecuecia de la coyuntura establecida por Bagua. De no ser esta es posible que jamás hubiera llegado allá... y quizás tampoco que se habría desarrollado la protesta que emergió asociada a la de Sicuani. La agenda en principio sigue el patron de Sicuani y tiene resonancias con Bagua. Lo que la gente siente amenazado es el acceso al agua, y su territorio comunal... es decir, siente amenazado su forma de subsistencia basada fundamentalmente en la agricultura y ganadería. Esto en medio de una profunda desconfianza por la proliferación de las conseciones mineras y en general el discurso recargado del Perro del Hortelano.
Chumbivilcas es la provincia de más difícil acceso desde el Cusco. En cierta medida está mejor articulada con Arequipa que con el Cusco. Santo Tomás, la capital, es mucho mas pequena que la ciudad de Sicuani (la segunda ciudad del Cusco) y no se encuentra ni remotamente ubicada en un lugar neurálgico de las vias de comunicación regionales como es el caso de Sicuani (que está en la via de articulación principal de Cusco con Puno y Arequipa). Ninguna de sus carreteras está asfaltada. Estas diferencias sugieren que no tiene el poder de hacer sentir su protesta en la ciudad del Cusco o en otra ciudad de una manera similar a Sicuani. El bloqueo de carreteras es en la práctica una de las formas más fáciles y prácticas de hacer sentir una protesta. El problema es que después de esa medida no parece haber otra forma efectiva para que los reclamos sean escuchados. El que el viceministro del interior se encuentre alli me parece es consecuecia de la coyuntura establecida por Bagua. De no ser esta es posible que jamás hubiera llegado allá... y quizás tampoco que se habría desarrollado la protesta que emergió asociada a la de Sicuani. La agenda en principio sigue el patron de Sicuani y tiene resonancias con Bagua. Lo que la gente siente amenazado es el acceso al agua, y su territorio comunal... es decir, siente amenazado su forma de subsistencia basada fundamentalmente en la agricultura y ganadería. Esto en medio de una profunda desconfianza por la proliferación de las conseciones mineras y en general el discurso recargado del Perro del Hortelano.