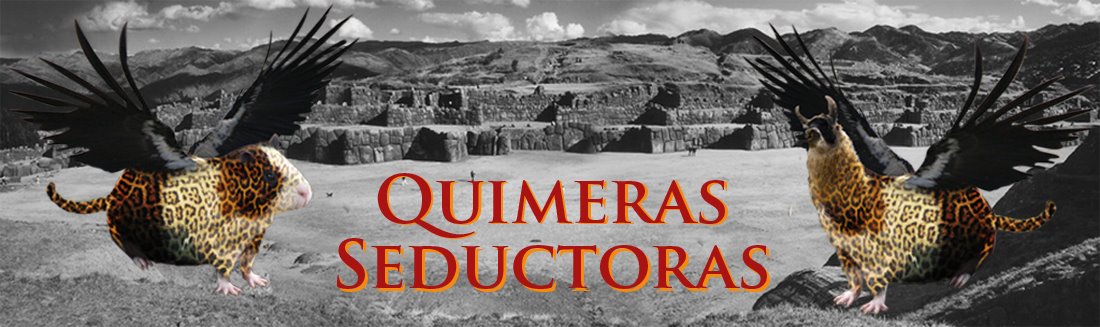"…los cuzqueños, en la misma medida en que se arrodillaban ante quien estaba por encima de ellos y hasta le lamían las botas, eran implacables y extremadamente despectivos con el que estaba debajo y con mayor razón con el caído, como si esto último les compensara por su injustificada falta de dignidad y de orgullo." (p. 117)
"…los cuzqueños, en la misma medida en que se arrodillaban ante quien estaba por encima de ellos y hasta le lamían las botas, eran implacables y extremadamente despectivos con el que estaba debajo y con mayor razón con el caído, como si esto último les compensara por su injustificada falta de dignidad y de orgullo." (p. 117)Esta novela de Luis Nieto Degregori nos presenta un Cusco de inicios del s XVIII a través de truculentos episodios protagonizados por los marqueses de Valleumbroso y articuladas a través de las tribulaciones de un hijo natural de Diego de Esquivel y Navia. Usando fuentes del Archivo de Indias, Luis Nieto nos presenta noveladamente el paisaje del poder en una ciudad que entonces tenía más población que Los Reyes.
Este libro gira alrededor de la élite cusqueña del s XVIII. En sus páginas desfilan marqueses, corregidores, arzobispos y poderosos comerciantes. También encontramos, mestizos artesanos y subversivos –como el Cartolín --, mulatos malhechores, criollos empobrecidos. Sin embargo los indígenas, mencionados como una población importante de la ciudad, no son protagonistas, aparecen como masa, como marco, y por buenos trechos desaparecen totalmente del escenario. ¿Qué pasaba con los habitantes indígenas de la ciudad en el siglo que tuvo la mayor cantidad de sublevaciones indígenas, la más grande aquella de 1780? ¿Cómo se articulaban las élites indígenas los caciques de relativo éxito en este complicado ajedrez del poder? Claro, estas preguntas van dirigidas más a un historiador que a un literato, y es claramente un análisis intelectual antes que estético del producto literario de Nieto, y las libertades que este le brinda. Es muy probable que la ausencia de indígenas en el texto se deba también a su ausencia en las fuentes históricas utilizadas. Este es un buen ejemplo de cómo el poder moldea los archivos históricos y la memoria subrayando la actuación de ciertos actores e ignorando a otros.
La novela nos presenta un mundo en el cual el autoritarismo, la corrupción, la manipulación, y el clientelismo son la moneda corriente. Un mundo en el cual los poderosos son implacables, inmisericordes e inescrupulosos, al tiempo que las infidencias, las apariencias y las negociaciones poco santas son esenciales en hilvanar estrategias y asestar puñaladas políticas. Este escenario esta articulado por la tensión constante entre peninsulares – "guampos" - y criollos cusqueños por el control de la ciudad y el espacio rural, el control de las instituciones y el consiguiente provecho económico que de ellas se podía obtener.
Un populacho mestizo aparece siempre en oposición a los peninsulares, mientras que los criollos cusqueños, de los cuales los Valleumbroso son los lideres por excelencia. Estos protegen y encubren a sus clientes mestizos menos poderosos, pero tambien los usan y traicionan cuando más les conviene. En esta tensión entre mestizos y criollos cusqueños, algunos – como José Tamayo - han querido ver el nacimiento de una identidad cusqueña citadina que sería germen de un futuro sentimiento regional expresado en el s XX por el indigenismo cusqueño. Allí ya esta la oposición a Lima, los intentos de las elites de mostrarse como herederos de los incas y el uso del quechua como una reivindicación cultural.
En el texto de Lucho vislumbramos ya algunas expresiones de un orgullo cusqueño que puede ser no solo intransigente, desdeñoso y suspicaz de lo externo, en especial de lo limeño. Los cusqueños estamos predispuestos, al menos en el discurso, a cortarle la cabeza a cualquier limeño o foráneo que en nuestro criterio no guarde las formas mínimas de respeto para con nuestra ciudad y sus piedras sagradas.
Escribir el equivalente de Asesinato en la Gran Ciudad del Cuzco para el presente sería una tarea complicadísima. Mientras en el siglo XVIII estaba más o menos claro quienes eran los señores de la ciudad, hoy la respuesta es mucho más ambigua. ¿Quienes son las élites urbanas? Los poderosos de hace unas décadas no lo son más. Actualmente tenemos muchos espacios sociales paralelos, sobrepuestos, unos más poderosos que otros, pero que conviven en muchos casos sin mayor interacción entre ellos. Quizás una versión contemporánea tendría que tener como personajes a las corporaciones turísticas foráneas (con solo representantes presentes aquí), a los empresarios turísticos locales y a las autoridades estatales. Esto no parece muy diferente a lo que pasada en el s XVIII. Pero hay actualmente otros actores cruciales. Dentro de las instituciones estatales tenemos la gravitación del INC. Tampoco se puede ignorar el poder de los medios de comunicación, y de algunos gremios y sindicatos, así como la autoridad que tienen los intelectuales. Tenemos también, aunque quizás en un papel secundario o circunstancial en la trama, a un sector empresarial nuevo de orígenes rurales dedicado al comercio y transporte. Su poder es evidente por ejemplo en la suntuosidad de los cargos patronales que florecen por toda la ciudad. Pero aparte de esta complejidad social contemporánea, la mayoría de los aspectos presentes en el juego de poder de la novela de Lucho Nieto siguen presentes. Por un lado la tensión entre cusqueños y foráneos que dependiendo del poder y la habilidad de ciertos actores puede ser canalizada de muchas distintas maneras. Por otro lado también están presentes el clientelismo, la manipulación, corruptores y corruptos, y un profundo autoritarismo impregnado hasta en las más simples y cotidianas interacciones sociales. Lamentablemente, tal como en la novela comentada sucede, actualmente también los quechuas empobrecidos parecen irrelevantes en las ecuaciones del poder. ¿No será que los indígenas están ausentes en la novela como reflejo del presente antes que como reflejo del s XVIII? Al final de cuentas y más allá de su posición subordinada, en la primera mitad del s XVIII existía una nobleza indígena hasta cierto punto acomodada y con un lugar claro en el aparato estatal, una legislación especial que les aseguraba ciertos derechos y legitimaba sus instituciones y un lugar indispensables en la economía colonial. Podría sonar a herejía pero me parece que los indigenas la pasaban mejor es esa época que ahora.
Mas allá de ser una excelente introducción al Cusco de la primera mitad del s XVIII, esta novela de Lucho Nieto es a la vez una excursión en las miserias del poder, una exploración en las relaciones encontradas entre hijos y padres, y una novela policial compleja y fascinante.
Foto de aquí.