Este textito fue previamente publicado en Forma 14, 14 de agosto de 2007.
El Cusco de las primeras décadas del siglo XX era una ciudad pequeña. Algo más grande que
En sus casonas de varios patios vivían no sólo las familias dueñas de estas, posiblemente hacendados que a la vez que abogados, médicos o profesores. También residían varias familias que les servían, y los pongos de las haciendas. Además estaban quienes alquilaban cuartos en el primer piso del primer patio, o si tenían menos recursos en el segundo. Las tiendas que daban a la calle alojaban a artesanos: carpinteros, zapateros, sastres. Algunas de estas tiendas también eran chicherías o teterías. En ese Cusco vivían en cotidiana interacción personas de diferentes estratos sociales, de distintos oficios, las elites y el pueblo. Aun en las zonas más decentes de la ciudad este era el panorama, tal como lo encontró Arguedas y nos lo describe en las primeras páginas de Los Ríos Profundos.
Esta interacción constante necesitaba de ideologías que marcaran las diferencias sociales y legitimaran el orden jerárquico. En la sociedad terrateniente del sur de los EEUU durante el s. XIX, por ejemplo, el orden social entre hacendados y esclavos de origen africano estaba legitimado por el fenotipo: los negros eran considerados inferiores y los blancos superiores en todo aspecto. En el Cusco, sin embargo, la apariencia física o el color de la piel no eran útiles para este fin. Y es que ya llevábamos siglos mezclándonos y muchos de los sectores más poderosos compartían el color trigueño y los rasgos andinos de los sectores populares.
Pero construimos la decencia que era un código de honor. Decentes eran los hacendados y los profesionales. Debido a que había por ejemplo manaderos (comerciantes de carne) que ganaban tanto o más que un abogado, la decencia se asociaba no necesariamente con la capacidad económica, sino con la actividad desempeñada. Cuanto menos trabajo físico se hiciera, más decente era la persona. Así los artesanos no eran tan decentes como los abogados o profesores. Ser decente suponía ser refinado, culto, inteligente, virtuoso, justo y tener una sexualidad apropiada. La decencia suponía pues una pureza moral y sexual de la que carecía la gente del pueblo. Esta se adquiría en la cuna, lo que hacía posible que este bien preciado se restringiera a ciertas familias.
Pero al mismo tiempo, de moda con el liberalismo de esa época que proclamaba la igualdad entre las personas, se consideraba que uno podía adquirir decencia a través de la educación. Por ejemplo, Valcárcel en 1914 escribió: “Recibir un titulo profesional es una dignificación que borra los estigmas de procedencia”.
La gente del pueblo, gente que se dedicaba al trabajo manual, era pues ignorante, inmoral y practicaba una sexualidad reprensible. De esta forma se explicaba la supuesta abundancia de madres solteras en las clases populares, lo cual también sucedía en las elites pero era ocultado y negado por las familias decentes.
Esta ideología estaba pues profundamente vinculada al control de la conducta sexual y a las jerarquías de género. Los mestizos del pueblo eran considerados moralmente retrógrados y sexualmente promiscuos: los hombres vistos como padres y esposos poco confiables, las mujeres como incapaces de controlar su lujuria. Frente a ellos, los indios eran considerados sexualmente violentos, y las indias, frígidas.
Conservar la decencia suponía que las clases altas se casaran entre ellas. Sin embargo estos matrimonios no impedían que los caballeros decentes sacaran los pies del plato y tuvieran relaciones con mujeres de estratos inferiores. Dios perdonaba el pecado pero no el escándalo, y estas relaciones y los hijos que producían eran secretos tabúes familiares.
Los caballeros decentes eran el fiel de la balanza, tenían algo así como una infalibilidad moral y por ello estaban predestinados a ocupar cargos públicos. En oposición, las damas decentes podían participar en la vida de la ciudad solamente como madrinas de obras públicas, como reinas de belleza en los carnavales u ofreciendo fiestas en la casa familiar siempre bajo el tutelaje masculino. Cualquier otra actividad pública de una dama constituía una humillación para la familia, y esto incluía las actividades económicas. Transgredir estas normas costaba una fuerte sanción social en la que su honorabilidad sexual era cuestionada. Una relación amorosa impropia colocaba a una mujer decente como victima de su propia trasgresión: Usualmente era abandonada por su amante y dejada de lado por su familia.
De esta forma el control de las actividades de las mujeres constituía una clara forma de diferenciación social: Las vendedoras del mercado o las dueñas de chicherías eran vistas como una desviación, se cuestionaba abiertamente su moralidad sexual y se las consideraba una amenaza al orden establecido.
Al pensar en esa sociedad vemos que mucho ha cambiado en nuestro Cusco. Sin embargo, para que cambien ciertos aspectos de un fenómeno es necesario que otros permanezcan constantes. Frente al escenario de los inicios del s. XX, podríamos cuestionarnos qué es lo que ha permanecido constante y cómo esto se relaciona a las actuales jerarquías entre cusqueños y entre mujeres y varones. Para atizar esta reflexión recomiendo la lectura de Mestizos Indígenas, libro de la antropóloga Marisol de
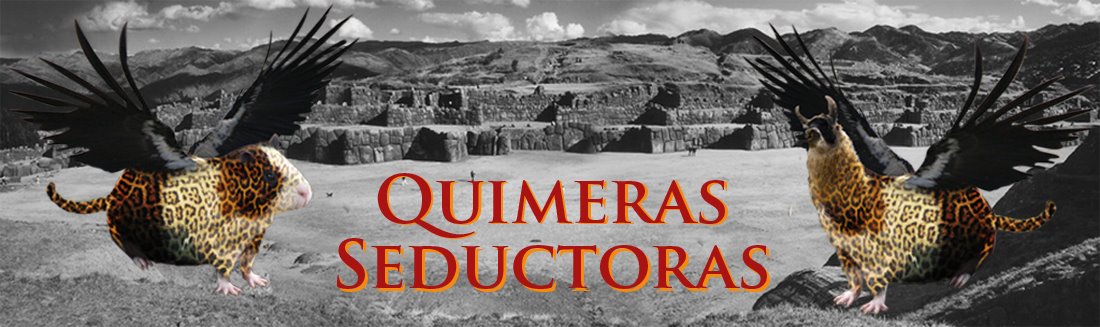


1 comentario:
Chino, coincido en varios puntos que tocas aunque, aprovechando de tu iniciativa, intentaré publicar algunas ideas con mayor extensión. Un saludo
Publicar un comentario